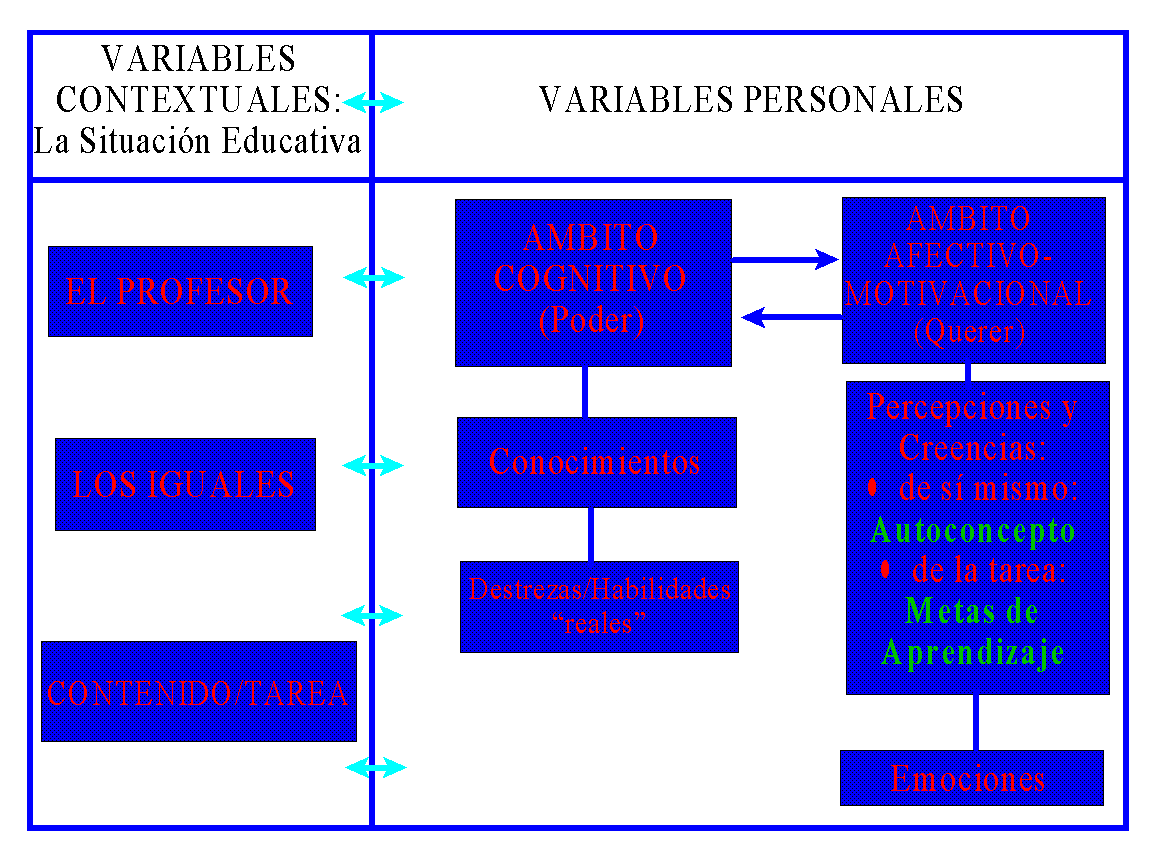Francisco J. García Bacete y Fernando Doménech BetoretUniversidad Jaume I de Castellón
INTRODUCCIÓN
En términos generales se puede afirmar que la motivación es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en general. Pero el marco teórico explicativo de cómo se produce la motivación, cuáles son las variables determinantes, cómo se puede mejorar desde la práctica docente, etc., son cuestiones no resueltas, y en parte las respuestas dependerán del enfoque psicológico que adoptemos. Además, como afirma Nuñez (1996) la motivación no es un proceso unitario, sino que abarca componentes muy diversos que ninguna de las teorías elaboradas hasta el momento ha conseguido integrar, de ahí que uno de los mayores retos de los investigadores sea el tratar de precisar y clarificar qué elementos o constructos se engloban dentro de este amplio y complejo proceso que etiquetamos como motivación. Sin embargo, a pesar de las discrepancias existentes la mayoría de los especialistas coinciden en definir la motivación como un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta (Beltrán, 1993a; Bueno, 1995; McClelland, 1989, etc.). Si nos trasladamos al contexto escolar y consideramos el carácter intencional de la conducta humana, parece bastante evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen factores de primer orden que guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito académico. Pero para realizar un estudio completo e integrador de la motivación, no sólo debemos tener en cuenta estas variables personales e internas sino también aquellas otras externas, procedentes del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, que les están influyendo y con los que interactúan.
Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los aspectos cognitivos y los afectivo-motivacionales a la hora de estudiar su influencia en el aprendizaje escolar, de forma que unos autores centraban sus estudios en los aspectos cognitivos olvidando casi por completo los otros, o viceversa. En la actualidad, no obstante existe un creciente interés en estudiar ambos tipos de componentes de forma integrada. "Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a la vez" (G. Cabanach et al., 1996, p. 9), en consecuencia, en la mejora del rendimiento académico debemos tener en cuenta tanto los aspectos cognitivos como los motivacionales. Para aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias (componentes cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, tener la disposición, la intención y la motivación suficientes (componentes motivacionales) (Nuñez y Gonzalez-Pumariega, 1996). Los especialistas más destacados en este tema como por ejemplo Paris Lipson y Wixson (1983), Pintrich (1989), Pintrich y De Groot (1990) opinan que, para tener buenos resultados académicos, los alumnos necesitan poseer tanto "voluntad "(will) como "habilidad" (skill) (En G. Cabanach et al., 1996), lo que conduce a la necesidad de integrar ambos aspectos.
Por otra parte, también queremos resaltar que el aprendizaje escolar, desde una visión constructivista, no queda, en absoluto, reducido exclusivamente al plano cognitivo en sentido estricto, sino que hay que contar también con otros aspectos motivacionales como las intenciones, las metas, las percepciones y creencias que tiene el sujeto que aprende, que aunque somos conscientes que estos aspectos sean también representaciones mentales en última estancia, lo que demuestra la enorme interrelación que mantienen el ámbito cognitivo y afectivo-motivacional, nosotros los vamos a tratar como determinantes del aprendizaje escolar vinculados a la vertiente afectivo-motivacional, como tradicionalmente ha venido haciéndose hasta ahora, porque pretendemos destacar los procesos motivacionales sobre los cognitivos.
En línea con lo comentado en los párrafos anteriores, en este artículo nos centraremos fundamentalmente en analizar aquellas variables que juegan un papel más relevante en la motivación del estudiante tanto desde una perspectiva personal como contextual, así como la intervención instruccional que el profesor puede desarrollar dentro del aula para mejorar la motivación de sus alumnos, uno de los principales problemas actuales de la docencia, lo que redundará con toda seguridad en un incremento del rendimiento escolar.
Estos planteamientos quedan recogidos en la figura 1 que presentamos a continuación donde se especifican las variables contextuales y personales que serán analizadas en los apartados siguientes. Las variables contextuales propuestas en la figura, que serán objeto de análisis, constituyen los elementos clave de toda Situación Educativa o gupo-clase: profesor, alumnos, contenido. Las variables personales afectivo-motivacionales propuestas han sido tomadas del modelo motivacional de Pintrich (autoconcepto, metas de aprendizaje y emociones). En la figura también se trata de mostrar la interrelación que mantienen el ámbito cognitivo y afectivo-motivacional, así como, entre el Contexto de aprendizaje del alumno y sus variables personales correspondientes a los dos ámbitos.
FIGURA 1Variables personales y contextuales más relevantes que influyen en la motivación del estudiante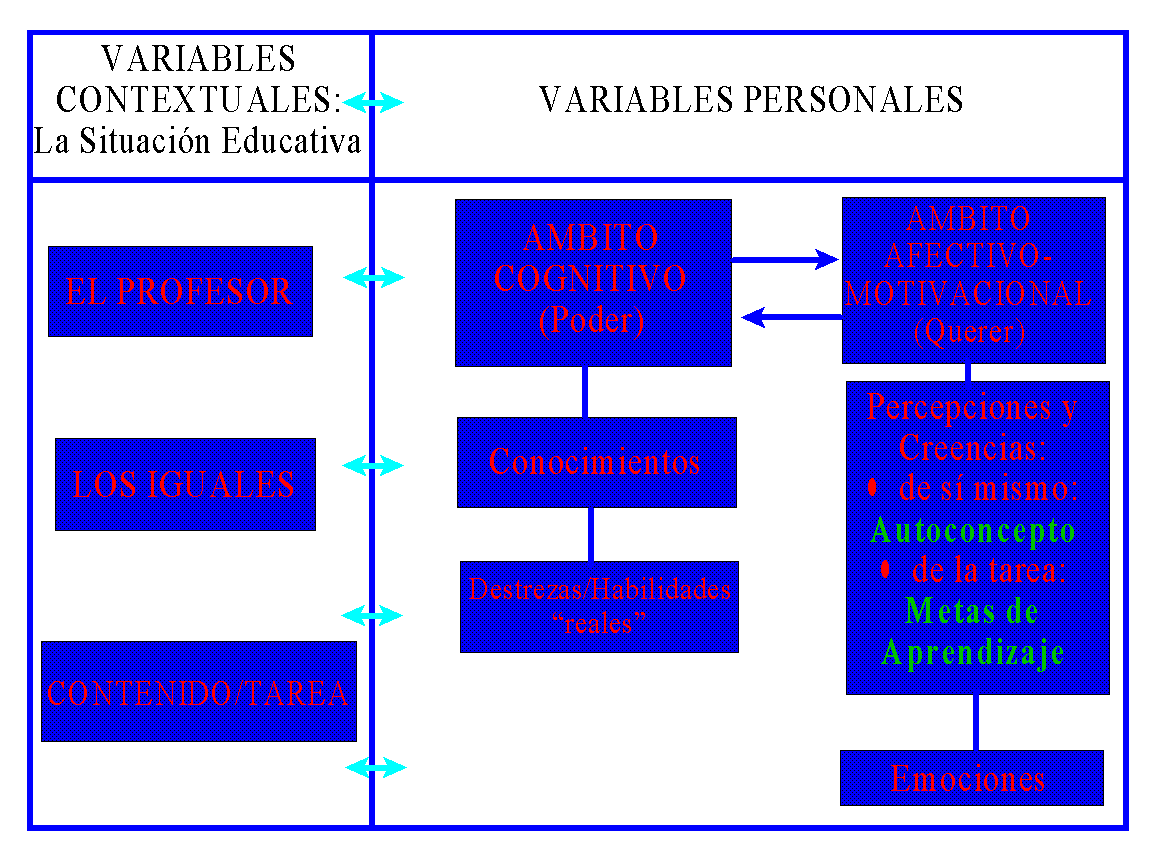
VARIABLES PERSONALES DE LA MOTIVACIÓN
Si se analizan las principales teorías sobre motivación (teoría atribucional de la motivación de logro de Weiner, teoría de la autovalía de Covington y Berry, la teoría de las metas de aprendizaje de Dweck, la teoría de Nicholls, el modelo de eficacia percibida de Schunk, etc.) se observa que destacan los siguientes constructos: el autoconcepto, los patrones de atribución causal, y las metas de aprendizaje. En consecuencia, estos factores y su interrelación determinarán en gran medida la motivación escolar. Son pues referencia obligada de todo profesor que desee incidir en la motivación de los alumnos.
Estas variables personales también están recogidas en el marco teórico sobre motivación planteado por Pintrich, (1989), Pintrich y De Groot (1990). Este marco teórico estaría integrado por tres componentes. El componente de expectativa, que hace referencia a las creencias y expectativas de los estudiantes para realizar una determinada tarea. Este componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿soy capaz de hacer esta tarea?. El componente de valor, que indica las metas de los alumnos y sus creencias sobre la importancia e interés de la tarea. Este componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿por qué hago esta tarea?. El componente afectivo, que recoge las reacciones emocionales de los estudiantes ante la tarea. Este componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿como me siento al hacer esta tarea?.
Finalmente, comentar que el constructo patrones de atribución causal, anteriormente aludido por diversos autores como un constructo personal determinante de la motivación escolar, estaría muy vinculado a este tercer componente afectivo, propuesto por Pintrich, debido a que los patrones atribucionales del estudiante están determinados, en gran medida, por las consecuencias afectivo-emocionales derivadas de la realización de la tarea, así como de los éxitos y fracasos obtenidos en la misma (aspectos que constituyen el nucleo central de la Teoría Atribucional de la Motivación de Logro de Weiner).
El componente de expectativa: El Autoconcepto.
El autoconcepto es el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la información derivada de la propia experiencia y del feedback de los otros significativos como compañeros, padres y profesor.
Una de las funciones más importantes del autoconcepto es la de regular la conducta mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, de modo que el comportamiento de un estudiante en un momento determinado está determinado en gran medida por el autoconcepto que posea en ese momento. Bandura (1977) señala que el sujeto anticipa el resultado de su conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace de sus capacidades; es decir, genera expectativas bien de éxito, bien de fracaso, que repercutirán sobre su motivación y rendimiento.
Por otra parte, teniendo en cuenta que numerosas investigaciones han demostrado la correlación significativa que existe entre autoestima (valoración positiva o negativa del autoconcepto) y el locus de control podemos deducir que en la medida en que desarrollemos la autoestima de los alumnos también mejoraremos su atribución causal. Así, tenemos que los sujetos con baja autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores externos e incontrolables (el azar) y sus fracasos a factores internos estables e incontrolables (baja capacidad), mientras que los sujetos con alta autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores internos y estables (capacidad) o a factores internos, inestables y controlable (esfuerzo) y sus fracasos a factores internos y controlables (falta de esfuerzo).
Para explicar el rendimiento de un alumno es imprescindible, pues, tener en cuenta tanto las capacidades reales como las creencias personales sobre las propias capacidades para realizar las tareas escolares. El rendimiento del estudiante no depende tanto de la capacidad real como de la capacidad creída o percibida. Como señala Bandura (1987), existe una notable diferencia entre poseer una capacidad y saber utilizarla en situaciones diversas.
El componente de valor: Las metas de Aprendizaje.
Investigaciones recientes intentan explicar la motivación de logro basándose en las metas que persigue el alumno. Las metas que se eligen dan lugar a diferentes modos de afrontar las tareas académicas y a distintos patrones motivacionales. Según G. Cabanach (1996) las distintas metas elegidas se pueden situar entre dos polos que van desde una orientación extrínseca a una orientación intrínseca. De modo que, algunos autores distinguen entre metas de aprendizaje y metas de ejecución o rendimiento (Elliot y Dweck, 1988), otros entre metas centradas en la tarea y metas centradas en el "yo" (Nicholls, 1984), y finalmente otros que diferencian entre metas de dominio y metas de rendimiento (Ames, 1992; Ames y Archer, 1988). Las primeras metas (de aprendizaje, las centradas en la tarea y las de dominio) se distinguen de las incluidas en el segundo grupo (de ejecución, centradas en el "yo", y de rendimiento) porque comportan formas de afrontamiento diferentes, así como diferentes formas de pensamiento sobre uno mismo, la tarea y los resultados de la misma. Así, mientras que unos estudiantes se mueven por el deseo de saber, curiosidad, preferencia por el reto, interés por aprender, otros están orientados hacia la consecución de metas extrínsecas como obtención de notas, recompensas, juicios positivos, aprobación de padres y profesores, y evitación de las valoraciones negativas. En este sentido, decimos que los primeros tienen una motivación intrínseca porque supone un interés por parte del sujeto de desarrollar y mejorar la capacidad, mientras que los segundos tienen motivación extrínseca ya que reflejan el deseo de mostrar a los demás su competencia y de obtener juicios positivos, más que el interés por aprender. Estos dos grupos de metas generan dos patrones motivacionales también distintos, así, mientras que el primer grupo llevan a los alumnos/as a adoptar un patrón denominado de "dominio" (mastery) aceptando retos y desafíos para incrementar sus conocimientos y habilidades, el segundo grupo conducen a un patrón denominado de "indefensión" (helpless), en donde los estudiantes tratan de evitar los retos o desafíos escolares por miedo a manifestar poca capacidad para realizar con éxito una tarea.
Sin embargo, algunos autores (como Heyman y Dweck, 1992; Smiley y Dweck, 1994, etc.) afirman que la conducta mostrada por los alumnos depende más de su "capacidad percibida" que de su orientación de meta. De forma que, cuando los estudiantes (ya sean de una u otra orientación de meta) tienen confianza en su capacidad de éxito en una tarea muestran comportamientos similares, aceptando el desafío planteado por dicha tarea y persistiendo en su esfuerzo de realizarla con éxito. Por el contrario, cuando dudan de su capacidad, las diferencias en orientación de meta, reflejan también diferencias a nivel motivacional (Miller et al. 1993).
El componente afectivo: Las Emociones.
Hoy en día es frecuente hablar de inteligencia emocional (Goleman, 1996), término que implica conocer las propias emociones y regularlas tanto personalmente como socialmente (autorregulación emocional). La inteligencia emocional está relacionada con la motivación, ya que una persona es inteligente emocionalmente en la medida que puede mejorar su propia motivación.
Existen escasos estudios que hayan investigado el peso que juega el dominio emocional del estudiante en el aprendizaje. A pesar de esta carencia investigadora, en general, se asume que las emociones forman parte importante de la vida psicológica del escolar y que tienen una alta influencia en la motivación académica y en las estrategias cognitivas (adquisición, almacenamiento, recuperación de la información, etc.), y por ende en el aprendizaje y en el rendimiento escolar (Pekrun, 1992).
En el campo educativo tan solo dos tipos de emociones han recibido atención hasta la fecha, la ansiedad (anxiety), y el estado anímico (mood). Por ahora sólo se han estudiado los efectos cognitivos de estas emociones en el rendimiento, olvidando los efectos motivacionales.
Pekrun (1992) ha generalizado a otras emociones los efectos que la ansiedad y el estado anímico producen en el aprendizaje y rendimiento y ha elaborado un modelo teórico (ver figura 2) en el que los procesos cognitivos y motivacionales actúan de mediadores. A continuación nos centraremos en los efectos motivacionales de las emociones y su repercusión en el aprendizaje y rendimiento.
FIGURA 2Modelo adaptado de Pekrun
Efectos motivacionales de las emociones.
Pekrun (1992) estudió los efectos producidos por las emociones positivas y negativas en la motivación intrínseca y la motivación extrínseca de tareas.
A) Motivación intrínseca: La motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para autoreforzarse. Se asume que cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca positiva. Es más, aquellas emociones positivas que no están directamente relacionadas con el contenido de la tarea también pueden ejercer una influencia positiva en la motivación intrínseca como por ejemplo la satisfacción de realizar con éxito una redacción.
Las emociones negativas pueden repercutir básicamente de dos formas en la motivación intrínseca. En primer lugar, emociones negativas como la ansiedad, la ira, la tristeza, etc., pueden ser incompatibles con emociones positivas por lo que pueden reducir el disfrute en la tarea. En segundo lugar, puede aparecer una motivación extrínseca negativa opuesta a la motivación extrínseca positiva que conduce a la no ejecución de la tarea (conducta de evitación) porque está vinculada con experiencias pasadas negativas. Por lo tanto, además de impedir la motivación intrinca positiva, las emociones negativas también producen motivación intrínseca negativa. Una de las emociones negativas que conlleva a la no ejecución o evitación es el "aburrimiento" por lo que se presume que produce motivación (negativa) para evitar la realización de la tarea y a comprometerse, en su lugar, con otras tareas. También existen otras emociones, tales como ansiedad o ira, etc., que pueden producir motivación intrínseca de evitación, no solo porque se relacionen con los resultados, sino porque también se pueden generalizar a los contenidos de la tarea.
B) Motivación extrínseca: La motivación extrínseca se define, en contraposición de la intrínseca, como aquella que procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. Todas las clases de emociones relacionadas con resultados se asume que influyen en la motivación extrínseca de tareas. Pekrun (1992) distingue entre emociones prospectivas y retrospectivas ligadas a los resultados.
Considera emociones prospectivas aquellas que están ligadas prospectivamente y de forma directa con los resultados de las tareas (notas, alabanzas de los padres, etc.) como por ejemplo la esperanza, las expectativas de disfrute, la ansiedad, etc. Así la esperanza y las expectativas de disfrute anticipatorio producirían motivación extrínseca positiva, es decir, motivación para ejecutar la tarea con la finalidad de obtener resultados positivos. En cambio, la desesperanza puede inducir a un estado de indefensión que comporta la reducción o total anulación de la motivación extrínseca por no poder alcanzar resultados positivos o evitar los negativos. Se puede asumir que la motivación extrínseca positiva contribuye efectivamente (conjuntamente con la motivación intrínseca positiva) a la motivación total de la tarea.
El caso se complica cuando se relaciona los resultados (negativos) y la motivación extrínseca de evitación producida por la ansiedad. Se pueden distinguir dos situaciones sobre como evitar el fracaso y resultados negativos. En situaciones "no restrictivas" (tareas ordinarias de clase) el fracaso se puede evitar demandando al estudiante tareas más fáciles que pueda superar con éxito. En situaciones "restrictivas" (por ejemplo de examen) la única manera de evitar el fracaso es proporcionándole al estudiante los recursos didácticos necesarios (técnicas, destrezas, etc.) para afrontar con éxito la tarea.
Las emociones retrospectivas como la alegría por los resultados, decepción, orgullo, tristeza, vergüenza, ira, etc., funcionan fundamentalmente como evaluativas, como reacciones retrospectivas a la tarea y a sus resultados. Las emociones evaluativas pueden servir de base para desarrollar la motivación extrínseca en la ejecución de tareas académicas. Así, experiencias agradables asociadas a resultados positivos (una buena nota, alabanza de los padres, etc.) y sentirse orgulloso por ello, conduce a un incremento de la apreciación subjetiva de alcanzar ese tipo de resultados. Por otra parte, experimentar decepción o vergüenza conduce a alcanzar resultados negativos.
El impacto de las emociones sobre el aprendizaje y el rendimiento.
En un segundo momento, Pekrun (1992) analizó el impacto que tienen las emociones positivas y negativas en la realización de las tareas escolares, en donde los procesos motivacionales actuaban como mediadores (ver figura 2).
A) Emociones positivas de la tarea (Positive Task Emotions):
Se producen un conjunto de efectos, desencadenados por emociones positivas relacionadas con la tarea (process-related emotions), que conducen a un incremento del rendimiento, como es el caso de disfrutar realizando una tarea (task enjoyment).
Pekrun (1992) también analizó el carácter prospectivo y retrospectivo de las emociones positivas experimentadas en la tarea. Si la emoción se experimenta antes o después, no se puede asumir que sus efectos sobre el procesamiento de la información (uso de estrategias, procesos atencionales, etc.) puedan tener una influencia directa sobre la ejecución. Sin embargo, si que se han detectado numerosos efectos indirectos sobre la ejecución mediados por el impacto de las emociones en la motivación. Por ejemplo, la esperanza experimentada antes de acometer la tarea puede influir positivamente en la motivación y por tanto en la conducta y en la ejecución.
B) Emociones negativas de la tarea (Negative Task Emotions):
Mientras las emociones positivas producen, en general, efectos positivos que repercuten favorablemente en el aprendizaje, los efectos globales de las emociones negativas es más diverso, pueden ser tanto positivos como negativos.
Respecto a las emociones negativas relacionadas con el proceso (process-related emotions) destacamos el aburrimiento (boredom). La primera función del aburrimiento puede ser motivar al estudiante para que busque otra tarea o alternativa más recompensante. El aburrimiento conduce a reducir la motivación intrínseca y a escapar cognitivamente de la tarea. Como resultado, la motivación total de la tarea decrecerá, incluso en casos de motivación extrínseca elevada.
Por otra parte se asume que las emociones negativas prospectivas y retrospectivas pueden producir efectos positivos y negativos simultáneos. El resultado neto dependerá de la intensidad de tales influencias opuestas. Así, se considera que la ansiedad reduce la motivación intrínseca positiva e induce a motivación intrínseca negativa para buscar una nueva tarea y evitar la que se le había propuesto. Sin embargo la ansiedad relacionada con el fracaso o los resultados negativos puede producir una alta motivación para evitar esos fracasos. Por ejemplo, si un estudiante tiene miedo de no conseguir una buena nota, la ansiedad que le produce esa preocupación le impedirá la ejecución de la tarea y se reducirá su creatividad, pero esos efectos negativos pueden ser compensados por un esfuerzo adicional de trabajo extra para impedir el fracaso.
En términos generales podemos señalar que las emociones pueden influir en gran medida en el aprendizaje y en el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, también se constata que la relación entre las emociones y ejecución no es de ningún modo simple, en el sentido de "emociones positivas, efectos positivos; emociones negativas, efectos negativos". En lugar de eso, la influencia de las emociones pueden estar mediatizadas por diferentes mecanismos que impliquen efectos acumulativos o contrapuestos, lo que hace difícil predecir los efectos en la ejecución. Específicamente, mientras los efectos de las emociones positivas pueden ser beneficiosas en la mayoría de los casos, el impacto de las emociones negativas como insatisfacción o ansiedad pueden ocasionar efectos ambivalentes. En esta misma línea, Polaino (1993) afirmaba que una ansiedad moderada en las matemáticas, no solo disminuye el rendimiento sino que puede facilitarlo. Por el contrario, un nivel muy alto de ansiedad inhibe notablemente el rendimiento, ya que aparece como un factor disruptivo de los procesos motivacionales y cognitivos que son los que intervienen directamente sobre las habilidades y destrezas necesarias para la solución de problemas.
VARIABLES CONTEXTUALES DE LA MOTIVACIÓN
Habitualmente la motivación académica ha sido tratada desde la perspectiva de la persona; es decir como una variable personal y haciendo referencia a los componentes que la integran (autoconcepto, atribuciones causales y metas de aprendizaje, emociones, etc.), sin prestar demasiada atención a los factores contextuales y en el modo en que éstos pueden influir en la motivación. Sin embargo, es importante señalar que estas variables personales que hemos tratado están estrechamente condicionadas por el ambiente en el cual el niño/a desarrolla su actividad.
A) Influencia de las variables contextuales en el autoconcepto.
Es un hecho constatado la importancia que tienen las interacciones sociales que el estudiante mantiene con los otros significativos (padres, profesores y compañeros) en el desarrollo del autoconcepto, ya que, la información que el estudiante recibe de ellos le condiciona para desarrollar, mantener y/o modificar su autoconcepto, lo que repercutirá posteriormente en su motivación y rendimiento académico (García, 1993a).
El papel del profesor es fundamental en la formación y cambio del autoconcepto académico y social de los estudiantes. El profesor es la persona más influyente dentro del aula por tanto el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que recibe de él. Un niño que sea rediculizado ante sus compañeros, que reciba continuas críticas del profesor por sus fracasos, cuya autonomía e iniciativa se anula sistemáticamente está recibiendo mensajes negativos para su autoestima. En cambio, un alumno a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el fracaso esta recibiendo mensajes positivos para su autoestima.
El papel que juegan los iguales también es muy importante, no sólo porque favorecen el aprendizaje de destrezas sociales o la autonomía e independencia respecto del adulto, sino porque ofrecen un contexto rico en interacciones en donde el sujeto recibe gran cantidad de información procedente de sus compañeros que le servirá de referencia para desarrollar, mantener o modificar su autoconcepto tanto en su dimensión académica como social. Por ejemplo, la valoración que el sujeto hace de su propia competencia académica (autoeficacia), esta en función de los resultados escolares que obtiene y del resultado del proceso de compararse con sus compañeros, lo que determinará sus expectativas de logro y su motivación.
En definitiva, podemos afirmar que tanto la actuación del profesor como las interacciones académicas y sociales de los alumnos juegan un papel importante en el desarrollo del autoconcepto.
B) Influencia de las variables contextuales en las metas de aprendizaje adoptadas.
El tipo de meta que los alumnos persiguen depende tanto de los aspectos personales como de los situacionales (Dweck y Leggett, 1988). Según Ames (1992) entre las variables situacionales que influyen en las metas que persiguen los alumnos, cabe destacar una serie de elementos relacionados con la organización de la enseñanza y la estructura de la clase: el sistema de evaluación, la actitud del profesor, la organización del aula, el tipo de tareas, etc. Todas estas variables situacionales son agrupadas por Ames (1992), en tres dimensiones: el diseño de tareas y actividades de aprendizaje, las prácticas de evaluación y la utilización de recompensas, y la distribución de la autoridad o de la responsabilidad en la clase.
Como la organización y la estructuración de la enseñanza es de responsabilidad exclusiva del profesor, se deduce que es éste el que con su actuación instruccional determinará el que los estudiantes adopten un tipo de metas u otras.
C) Influencia de las variables contextuales en las emociones de los estudiantes.
Hemos señalado anteriormente que el componente afectivo recoge las reacciones emocionales de los estudiantes ante la tarea. El tipo de emoción que experimenta el alumno en la realización de la tarea viene determinada fundamentalmente por las características propias de la tarea y, en particular, por el contenido de la misma y la estrategia metodológica diseñada por el profesor para su realización.
En ese sentido, para que el alumno/a se sienta motivado para aprender unos contenidos de forma significativa es necesario que pueda atribuir sentido (utilidad del tema) a aquello que se le propone. Eso depende de muchos factores personales (autoconcepto, creencias, actitudes, expectativas, etc.), pero fundamentalmente depende de cómo se le presente la situación de aprendizaje, lo atractiva e interesante que le resulte al estudiante para implicarse activamente en un proceso de construcción de significados. Que el alumno este motivado para aprender significativamente también requiere la existencia de una distancia óptima entre lo que el alumno ya sabe y el nuevo contenido de aprendizaje. Si la distancia es excesiva el alumno se desmotiva porque cree que no tiene posibilidades de asimilarlo o de atribuir significado al nuevo aprendizaje, y si la exigencia del profesor persiste puede generar ansiedad en el estudiante. Si la distancia es mínima también se produce un efecto de desmotivación porque el alumno ya conoce, en su mayor parte, el nuevo material a aprender y se aburre.
Desde la concepción constructivista del aprendizaje se asume que el aprendizaje significativo es en sí mismo motivador porque el alumno disfruta realizando la tarea o trabajando esos nuevos contenidos (en contraposición al aprendizaje mecánico o memorístico), pues entiende lo que se le enseña y le encuentra sentido. Cuando el estudiante disfruta realizando la tarea se genera una motivación intrínseca donde pueden aflorar una variedad de emociones positivas placenteras.
ACTUACIONES INSTRUCIONALES EN EL AULA
La actuación instruccional del profesor y la aplicación de técnicas motivacionales en el aula variará en función del marco conceptual o enfoque psicológico en el que se basa, en unos casos se tratará de incidir sobre los factores personales y en otros en los factores contextuales (antecedentes o consecuentes), en función de la importancia que se le otorgue a unos o a otros.
Nosotros coincidimos con Cyrs (1995) al afirmar que no se debe motivar a los estudiantes, sino crear un ambiente (environment learning) que les permita a ellos mismos motivarse. En un principio, se pretendía cambiar la motivación de los estudiantes aplicándoles programas especiales que se desarrollaban fuera del contexto escolar. Sin embargo, con la emergencia de las teorías cognitivo-sociales de la motivación y el rendimiento, los estudios actuales centran su interés en el entorno o situación de aprendizaje, pues, tiene mucho más sentido que tratar de provocar un cambio en el aprendiz incidiendo directamente sobre los componentes personales.
Siguiendo en esta línea, Ames (1992) propone una serie de actuaciones instruccionales del profesor encaminadas a favorecer las metas de aprendizaje en función de las dimensiones por él señaladas anteriormente. En relación con las tareas y actividades de aprendizaje propone seleccionar aquellas que ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad. Respecto a la distribución de autoridad o responsabilidad, propone ayudar a los alumnos en la toma de decisiones, fomentar su responsabilidad e independencia y desarrollar habilidades de autocontrol. Por último, respecto a las prácticas de evaluación, las estrategias instruccionales más importantes que se deberían implementar en el aula son: centrarse sobre el progreso y mejora individual, reconocer el esfuerzo de los alumnos y trasmitir la visión de que los errores son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Desde hace algunos años se están desarrollando estudios tratando de incidir en el ambiente, como por ejemplo el realizado por Maehr y Midgley (1991). Estos autores han tratado de aplicar la teoría de Ames desarrollando un programa, en el que participan no sólo los profesores sino también los padres y la comunidad en general porque consideran que el grupo-clase no es una isla sino que forma parte de otros ámbitos sociales más amplios y es difícil promover cambios en el aula sin contar con ellos.
Propuesta para mejorar la motivación en el aula
La elaboración de nuestra propuesta instruccional va dirigida fundamentalmente hacia los tres elementos clave que integran la Situación Educativa, profesor, alumnos,contenido. Consideramos la Situación Educativa como el escenario real donde tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una amplia gama de interacciones entre los tres elementos clave (Rivas, 1997). Por tanto, representa el contexto inmediato en donde el niño/a aprende y aunque somos conscientes de la influencia de otros contextos más amplios en el aprendizaje escolar, concretaremos nuestra propuesta al contexto de la clase.
Para aplicar nuestra propuesta de desarrollo motivacional distinguimos tres momentos en la Situación Educativa, sobre los que dirigiremos la intervención: antes, durante ydespués del proceso instruccional en el aula. Cada uno de estos momentos presenta características instruccionales distintas lo que requiere estrategias motivacionales también distintas. El momento antes se correspondería con la planificación o diseño de instrucción que realiza el profesor para su implementación posterior en el aula. El momentodurante se identifica con el clima de la clase, abarcando una amplia gama de interacciones, y se correspondería con la puesta en práctica del diseño de instrucción anteriormente elaborado. El momento después correspondería a la evaluación final, así como a la reflexión conjunta sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje seguido, que permita corregir errores y afrontar nuevos aprendizajes.
1.- Actuaciones instruccionales a realizar antes de la clase.
En primer lugar sería conveniente realizar un diagnóstico previo a la planificación del proceso instruccional para conocer las expectativas y las necesidades de los estudiantes, también sus posibilidades y limitaciones. Solamente partiendo de estas condiciones se pueden generar estrategias motivadoras en el aula.
Para que el nuevo aprendizaje resulte intrínsecamente motivador y los estudiantes se impliquen en la construcción activa de nuevos significados se apuesta por una planificación sistemática y rigurosa de las situaciones de enseñanza por parte del profesor que, como afirma Coll (1989), debe contemplar al menos tres aspectos: las características de los contenidos objeto de enseñanza y los objetivos correspondientes, la competencia (el nivel evolutivo y los conocimientos de partida) de los alumnos, y los distintos enfoques metodológicos que es posible adoptar (presentar de forma atractiva la situación de aprendizaje) para facilitar la atribución de sentido y significado a las actividades y contenidos de aprendizaje.
Hay que programar para garantizar probabilidades de éxito. El profesor debe ser provocador de éxito no de fracaso. Hay que ofrecer éxito para que el alumno no aprenda de la frustración sino del éxito.
2.- Actuaciones instruccionales a realizar durante la clase.
Otras de las actuaciones del profesor para mejorar la motivación de sus alumnos estarían orientadas a crear un clima afectivo, estimulante y de respeto (García, 1993b) durante el proceso de instruccional en el aula. Generar un clima afectivo significa conectar empáticamente con los alumnos, esto puede lograrse a través de una serie de técnicas o pautas de comportamiento como: dirigirse a los alumnos por su nombre, aproximación individualizada y personal, uso del humor (permite una mayor distensión), reconocimiento de los fallos, etc.
En toda organización social debe de existir respeto entre las personas interactuantes. El profesor debe creer en el alumno y viceversa. Si se pierde el respeto se pierden muchas otras cosas.
Hay muchas formas de crear una clima instruccional que resulte estimulante para el aprendizaje. Una manera de estimular al aprendizaje consiste en romper con la monotonía del discurso creando continuamente desequilibrios cognitivos. Las películas de "suspense" nos mantienen atentos a la pantalla porque crean desequilibrios de forma continuada, los docentes también los tienen que crear en el aula preguntando, generando interrogantes, etc. Otra forma de estimular el interés de los estudiantes es relacionando el contenido con sus experiencias, con lo que conoce y le es familiar. También resulta estimulante envolver a los estudiantes en una amplia variedad de actividades en donde se fomente la participación, el trabajo cooperativo y se utilice material didáctico diverso y atractivo.
3.- Actuaciones instruccionales a realizar después de la clase.
En primer lugar hay que tratar de evitar o aliviar las emociones negativas como la ansiedad-estrés que aparecen en las situaciones de control o examen como lo demuestran investigaciones que hemos realizado sobre el tema (Doménech, 1995; Rivas, 1997). En ese sentido, resulta muy recomendable la "evaluación criterial" que pone el acento sobre los propios logros de los alumnos/as", evitando comparaciones en torno a la norma, y permite valorar el esfuerzo personal realizado, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones.
Periódicamente, después de finalizar la clase, resulta muy interesante realizar autoevaluaciones conjuntas, profesor y alumnos, sobre el desarrollo del proceso instruccional seguido, expresando de forma sincera las emociones y sentimientos experimentados durante el desarrollo de la clase, así como el reconocimiento de los fallos. También es conveniente generar nuevos interrogantes (desequilibrios cognitivos) después de cada lección que estimulen en los alumnos el deseo continuado de aprender.
Estas y otras actuaciones del profesor van dirigidas a evitar los repetidos fracasos que experimentan los sujetos en el aprendizaje, no tanto por sus aptitudes como por su falta de motivación, que les llevan a desarrollar creencias de falta de competencia, que a su vez, conllevan bajas expectativas de logro y como consecuencia escasa implicación en las tareas y un bajo rendimiento escolar.